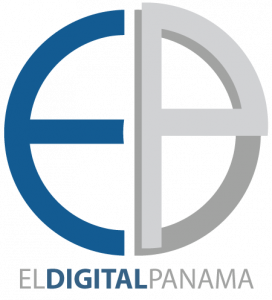POR JORGE I. GONZÁLEZ
ABOGADO
En días pasados escribimos sobre la utilidad legal y política de ciertas normas del derecho panameño, de rango constitucional y a nivel de ley, relacionadas con la defensa de la soberanía nacional contra potenciales intervenciones extranjeras, importante en la actualidad al encontrarnos en tiempos de amenaza imperial a nuestra integridad territorial.
En esta segunda parte veremos la dimensión externa del Derecho, hablamos del Derecho Internacional Público, sus aspectos trascendentes sobre la soberanía y la libre determinación, recursos valiosos de cara a la denuncia internacional frente a las presiones económico-políticas y amenazas de invasión de Estados Unidos, vociferadas por Donald Trump. Somos una nación pequeña, ciertamente, pero mediante la combinación de los métodos políticos de lucha, incluyendo el frente internacional, podemos derrotar al agresor, buscando la contención, o ante la consumación lamentable de la agresión, desarrollar la lucha de liberación, a la larga victoriosa, como continuidad de las batallas patrióticas del siglo XX.
Primeramente, el Derecho Internacional Público es aquella rama del Derecho que regula las normas, principios e instituciones, que rigen la relación entre los estados y demás sujetos del ordenamiento internacional. Desde el punto de vista de sus principios, el Derecho Internacional Público tiene por objetivo velar por la paz entre los estados y procurar el intercambio internacional progresivo.
La Carta de las Naciones Unidas, ONU, que data del año 1945 y que fue firmada tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, establece en su artículo uno (1) que su propósito es “mantener la paz y la seguridad internacionales… Para suprimir actos de agresión…”. En su artículo dos (2) establece como unos de los propósitos de la ONU el fomento de relaciones de amistad entre estados, partiendo del “respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal…”.
También en 1945 fue creada la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos. Su función es decidir entre los conflictos que surgen entre los estados, basado en el respeto al Derecho Internacional Público y la paz. Tres años después, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su tercera edición de postguerra mundial, produjo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se abordaron los derechos individuales desde el punto de vista civil y político, como también se desarrollaron de manera incipiente algunos derechos en materia económica social.
La connotación individual marcó el contenido de la declaración, debido en buena parte a la influencia predominante de las potencias capitalistas occidentales, varias de ellas poseedores aún de colonias y motivadas en el interés de sostener relaciones de hegemonía sobre diversas partes del mundo.
Las élites capitalistas de occidente celebraron el triunfo sobre el nazi fascismo ítalo germano y japonés, sin embargo, pretendieron que las consignas de libertad y soberanía levantadas por ellas contra las invasiones fascistas, no fueran con posterioridad asumida por los pueblos de Asia, África y América Latina. Hacia las los años 50 y 60, del siglo XX, emergieron por doquier en las antiguas colonias y estados dependientes, múltiples movimientos de liberación que rompieron con las cadenas del colonialismo y que en otros casos, impulsaron revoluciones que significaron la transición del capitalismo al socialismo.
Esta nueva correlación de fuerzas, junto a la ex Unión Soviética y el bloque socialista de Europa Oriental, se reflejó en la composición de la ONU y en su seno avanzó la exigencia de los estados por la creación de normas de carácter más colectivo, que defendieran los intereses de las naciones recién declaradas ndependientes y menos industrializadas, contra el apetito voraz de las potencias occidentales. Entonces, en el año de 1966, nacieron los llamados Pactos de Nueva York, también conocidos como el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, junto al Pacto por los Derechos Económicos y Sociales.
Tanto el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto por los Derechos Económicos y Sociales, contemplaron el establecimiento del principio de la libre determinación de los pueblos y las naciones. Así, desde el punto de vista jurídico internacional, los pueblos y naciones tuvieron en adelante el derecho a convertirse en Estado y a ser soberanos, sin intervención externa en sus asuntos internos. Nació el Principio de la No Intervención en los asuntos internos.
El 24 de octubre de 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referente a la relación de amistad y cooperación entre los Estados.” El mundo necesitaba la creación de un ente judicial que determinara los delitos considerados internacionales y que con ello, se permitiera la persecución penal internacional, individualizada, de aquellas autoridades de estados y miembros de organizaciones ligadas a estados, por crímenes contra la Humanidad. En 1988 fue firmado el Estatuto de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya.
El Estatuto de Roma estableció en los años siguientes, cuatro delitos internacionales, a saber: delitos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y la agresión. Estos son los delitos que conoce el Tribunal Penal Internacional. El delito de genocidio es la aniquilación sistemática de un grupo humano por nacionalidad, etnia, religión, ideas políticas y otras razones. Por otra parte, delitos de crímenes de guerra hace referencia a las violaciones de las leyes y costumbres internacionales en el marco de conflictos armados, sean estos entre estados, o internos, conocidos como guerras civiles.
Por otro lado, están los crímenes de lesa humanidad, que implican ataque sistemático a los civiles, acciones como las desapariciones, esclavización, deportación forzada de civiles, violaciones y otras formas de agresión sexual, tortura, asesinato de civiles, destrucción de infraestructura civil, etc.
Finalmente, está el delito de agresión, de nueva data jurídica, que implica el ataque y ocupación militar de un estado a otro, o el uso de fuerzas paramilitares articuladas por un estado contra otro. El delito de agresión consiste una acción bélica unilateral, que no configura legítima defensa y no cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos, con toda la intención de no reconocer el castigo a sus guerras de agresión, no forma parte del Estatuto de Roma, sin embargo, las personas implicadas en la comisión de delitos contra la Humanidad, como los antes descritos, pueden ser querelladas ante el Tribunal Penal Internacional y ser requeridas por la justicia internacional.
Ante las amenazas del gobierno del millonario Trump a Panamá, nuestro país tiene que hacer las respectivas denuncias políticas en todos los foros de carácter internacional, utilizando todas las instituciones, declaraciones, pactos, normas y principios, aquí señalados, declarándolos en peligro de ser violentados por Estados Unidos en su afán de retomar el Canal de Panamá e intentar retrotraernos a una situación colonial superada por la lucha del pueblo panameño. Esta patria no se vende, se defiende, por mandato constitucional y la historia.
Panamá, 12 de febrero de 2025.